Juan Ángel Cabaleiro
A
veces, cuando se te presenta una gran oportunidad en la vida, simplemente la
dejas pasar. Quizás porque no eres capaz de reaccionar y aprovecharla, o
quizás porque descubres, en el último instante, cosas que son aun más importantes.
¿Quién no dejó pasar un amor por culpa de una indecisión, por una duda al doblar
una esquina, o al subir a un tren? ¿A quién no se le escapó tontamente de las
manos alguna cosa quizás fundamental?
Ocurre que las grandes oportunidades no
se anuncian, se te aparecen por sorpresa en las curvas de la vida y si no eres
lo suficientemente ágil para cazarlas al vuelo, las pierdes. No hay marcha
atrás. Puede que se presenten una vez en la vida, puede que más. Yo intento
justificarme, absolverme, porque después de treinta años sigo esperando la segunda.
Pero lo mío, además de mujeres, trata de ese otro gran amor que tenemos los
hombres: los coches.
De adolescente coleccionaba la revista
Corsa, que se editaba en Argentina. Era una revista de automovilismo. Salía
siempre en la portada una fotografía de un coche de rally lleno de publicidad y
de números y de nombres, levantando tierra o agua a los costados. Me
encantaban. No quiero decir que mi sueño haya sido correr en rally. Quizás
salir a un camino de tierra y pasar a toda velocidad por un gran charco,
trazando dos grandes cortinas de agua para los costados. O tomar una curva y
desparramar una buena nube de tierra; levantar polvareda.
Pero
sobre todo, sobre todo… ¡conocer a mi ídolo! Se llamaba Carlos Reutemann, y era
piloto de Fórmula 1 por aquel entonces. Pero a veces corría rally también.
Cuando me pasó eso que estoy intentando contar, Reutemann estaba por correr el
Rally de Argentina, que pasaba por mi provincia, Tucumán. «Reutemann va a venir
a Tucumán», pensaba yo. No lo podía creer. Yo y muchos.
El
rally pasaba por los cerros tucumanos, verdes, frescos y con unos precipicios
temerarios en algunas zonas del recorrido. Conseguí que mi padre me prestara el
Gordini para ir a ver el rally. La etapa era un domingo y había que subir muy
temprano porque a las nueve cortaban las rutas. Yo pensé: «¿Y si voy un día
antes y paso la noche allá, en una tienda de campaña?». Entonces llamé a
Silvia, mi novia, para invitarla. Tendríamos dieciocho años.
―¡Por
favor, vamos! ―le decía.
―Ni
loca.
A
las chicas es raro que les guste el automovilismo, así que me estaba costando
convencerla. Para colmo me dice:
―Además,
el Gordini no sube el cerro.
―¿Qué
no sube…? ¿Qué no sube…? ―Me puse como loco.
Por
las dudas, esa tarde le pregunté a mi padre. Me dijo:
―¿Cuántos van a ir?
―Silvia y yo.
―Tranquilo, sube. Con dos personas
sube, con tres ya no.
Al final, convencí a Silvia y salimos
el sábado por la mañana. El plan era preparar un asado arriba, en unos
merenderos que hay, y seguir viaje hasta un punto bueno para ver pasar los
coches. Allí acamparíamos y pasaríamos la noche. ¡Solos! El domingo, después de
ver la etapa, volveríamos a casa. Nada de eso interesa ahora.
Antes de empezar la subida pasamos por
la carnicería. Silvia me aclaró:
―Para el asado se calcula un kilo por
persona.
―Un kilo es mucho. Medio.
―¿Y el carbón?
―Carbón no hace falta. Hacemos el fuego
con leña del cerro.
Cuanto menos peso para el Gordini,
mucho mejor.
En las primeras cuestas, las más
suaves, el Gordini respondió bien. Más arriba la cosa se empezó a poner
pesada. Iba, iba, iba…, pero no le sobraba casi nada. Silvia me decía:
―Si tenés ganas de hacer pis aprovechá.
Todo lo que sea aligerar, bienvenido sea.
―Muy graciosa.
O más adelante:
―¡Cuidado que se posa una mosca!,
¡espantala que nos quedamos!
―Muy graciosa, pero bien que vas disfrutando
en el Gordini.
En esas estábamos. Yo pensaba en la
noche que pasaría en medio de los cerros, solos, con Silvia… «Si hace falta,
me bajo y empujo», me decía. Entonces ocurrió. Fue después de una curva, donde
la ruta se estrechaba bastante y se abría a un precipicio, justo al fondo de
una bajada, como en el fondo de un pozo entre dos cerros. Había un hombre al
borde de la ruta haciendo señas.
―¡Reutemann! ¿Reutemann? ¡Sí, es Reutemann!
―grité.
―¡Sí, es Reutemann! ―gritó Silvia.
Iba vestido con traje de piloto en el
que predominaba el blanco. Justo atrás se veía un coche inclinado sobre el
precipicio. La parte de adelante no se alcanzaba a ver. Nos detuvimos.
Reutemann se acercó a mi ventanilla:
―¿Hay un teléfono por acá cerca? ―yo le
miraba la cara y no lo podía creer. Era la cara de las revistas, y ahora la
tenía ahí, del lado de afuera de la ventanilla del Gordini, medio agachado, con
una mano sin guante apoyada sobre la puerta. Tenía un logotipo amarillo de una
marca de aceite de motor, me acuerdo.
―En la hostería, en San Javier. Lo
único ―dije. Reutemann se enderezó y por un instante solo le vi el cuerpo y el
cuello. El logotipo amarillo se repetía en varias partes del traje. Creo que
murmuró: «La puta madre…» Le iba a preguntar qué le había pasado, si estaba
herido o algo, pero justo se volvió a agachar, enmarcándose de nuevo en la
ventanilla del Gordini. Dijo:
―¿Está lejos? ―Tenía una voz rara, un
poco nasal.
―Unos veinte kilómetros serán.
―Entonces me tienen que llevar.
―¿Cómo hacemos? ―le pregunté. Justo ahí
la miré a Silvia. Habrá sido un segundo, suficiente para la confusión. Yo le
preguntaba a él, al ídolo mundial de las revistas, al subcampeón del mundo, al
hombre de las grandes hazañas, al piloto de rally que acababa de tener un
accidente en un reconocimiento del tramo y que estaba ahí, necesitándome a mí
y al Renault Gordini de mi viejo, modelo 1970, color naranja. Pero me respondió
Silvia. Creo que él no la oyó cuando dijo: «Yo ni en pedo me quedo acá sola».
A Silvia no la podía dejar, era
evidente. «¿Y si vamos los tres?», pensé. Imposible. Tenía que bajarme yo, no
había otra alternativa. Ya digo que habrá ocurrido todo en medio minuto, pero
yo sentía que era una eternidad, y en esa eternidad se me pasaron imágenes de
mi habitación, de las paredes llenas de fotos del Lole Reutemann, y las
fatídicas palabras de mi viejo, «con tres, no sube». Por un instante me imaginé
la escena: parado en medio de la nada, junto a un coche de carreras roto,
viendo alejarse mi Godini y mi novia con un tipo famoso al volante. ¡Se llevaba
mis dos amores! Y después recuperar el Gordini, los periodistas, mi viejo… ¡Los
planes de esa noche perdidos!
―Manejo yo ―contestó Carlos Alberto Reutemann.
―No, mejor manejo yo ―le corregí.
Puse primera y arranqué como un
campeón. Ni autógrafo, ni la mano, ni una foto con él, ni una conversación, ni
siquiera un tiempo compartido con mi máximo ídolo, con el ídolo de todo un
país. No quise mirar por el retrovisor.
Había perdido la gran oportunidad, pero
no me arrepiento.


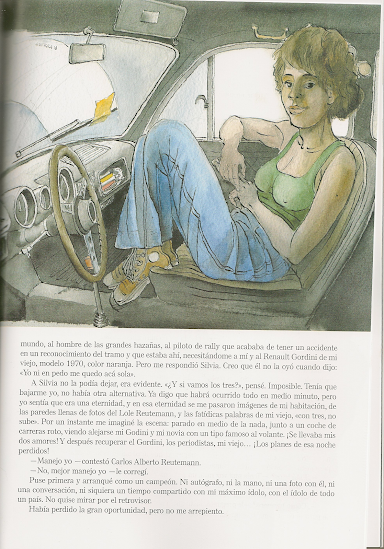
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Son bienvenidos los comentarios, consultas, opiniones, críticas y sobre todo apoyo a la la labor literaria que realizo. No son bienvenidas las opiniones políticas y los debates ideológicos, ya que este es un blog literario.